Simón Johnson 1ª parte
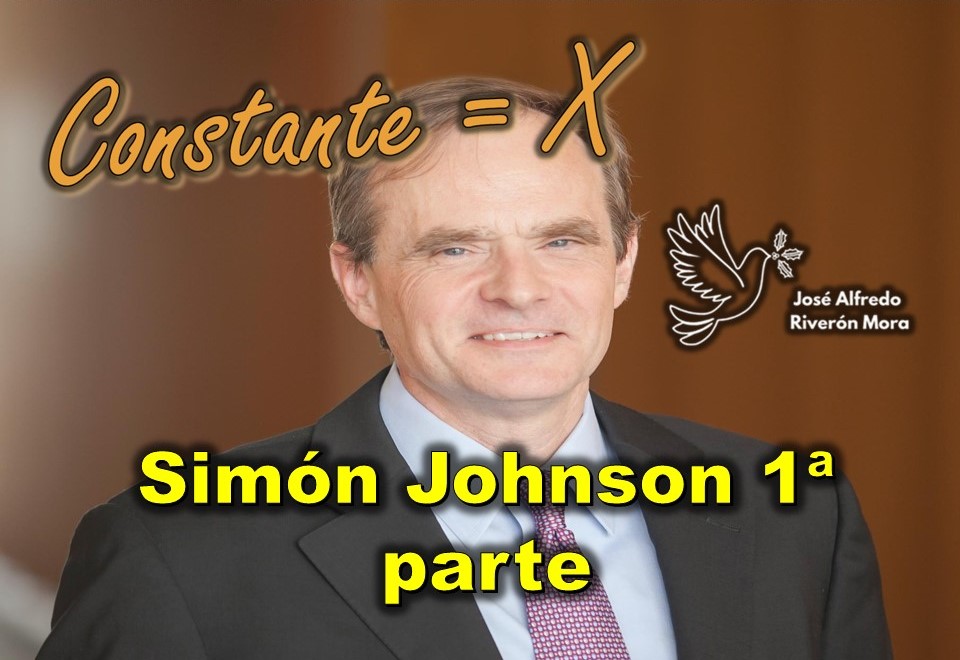
A finales de la década de 1980 y comienzos de la siguiente, Europa oriental ofrecía un interesante campo de estudio para un aspirante a economista que acababa de escribir su primera tesis sobre la hiperinflación y el caos económico imperante en Alemania y la Unión Soviética en la década de 1920. Después de terminar su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) e iniciar una estancia posdoctoral en Harvard, Simon Johnson se encontró trabajando con el primer Gobierno no comunista de Polonia y estudiando el surgimiento del sector privado en ese país y otros de su entorno tras la caída del telón de acero. El sagaz estudio de Johnson sobre los éxitos y fracasos de las empresas privadas sentó las bases de su extensa labor investigadora centrada en el papel de las instituciones en el desarrollo económico, que en 2024 le valió el Premio Nobel de Economía. En los últimos tiempos, Johnson ha dirigido su atención a la huella que está dejando la tecnología en la economía de hoy y en su posible efecto —sobre todo en el caso de la inteligencia artificial— en las instituciones que, a su juicio, son cruciales para el crecimiento equitativo. En su libro más reciente, Power and Progress, del que es coautor Daron Acemoglu, examina la estrecha relación que existe entre la tecnología y la prosperidad y alerta del peligro de dejar que un número demasiado reducido de innovadores controle la orientación estratégica de la tecnología. Johnson, que fue economista jefe del FMI en 2007 y 2008, en la actualidad es titular de la cátedra Ronald A. Kurtz de Iniciativa Emprendedora en la Escuela de Negocios Sloan del MIT. En una conversación con Bruce Edwards para F&D, habló de tecnología, de desigualdad y de democracia. Finanzas & Desarrollo: En Power and Progress usted pone en tela de juicio la idea de que la tecnología siempre conduce al progreso. ¿Por qué era este un tema digno de análisis? Simón Johnson: Bueno, es evidente que estamos en la era de la inteligencia artificial (IA), y se están haciendo grandes afirmaciones sobre las mejoras que llegarán a todas las sociedades humanas gracias a unas computadoras y unos algoritmos más potentes y capaces de pensar más en nuestro lugar. Aunque bien pudiera suceder así, nosotros creemos, basándonos en nuestra forma de entender la historia y la teoría económica, que las cosas no tienen que ser necesariamente de esa manera. Perfeccionar la tecnología y ampliar la capacidad de algunas personas no se va a traducir forzosamente en un mejor nivel de vida para todos. Muchos altos ejecutivos de grandes empresas tecnológicas están más preocupados por mejorar las capacidades de la gente que se les parece. Son personas con muchos estudios, casi todos blancos y casi todos hombres. Tienen una forma determinada de ver el mundo y saben qué es lo que quieren que la tecnología haga por ellos y dónde se puede ganar dinero. Y es muy natural que se sientan inclinados a inventar cosas que contribuyan a esa visión. En nuestro libro tratamos de proponer algunos planteamientos alternativos. ¿Por qué no pensamos en otras maneras de desarrollar y utilizar la tecnología, incluida la IA? Hay que fijarse en lo que ocurrió antes, cuando teníamos una tecnología más orientada a aumentar la productividad de las personas con menos formación, o bien más orientada a mejorar la productividad de la gente con más estudios. Porque eso determina si los efectos en el mercado de trabajo son de divergencia, es decir, que a las personas de más ingresos y más educación les vaya mucho mejor, o si los efectos son más de convergencia, es decir, que a la gente de menos ingresos les vaya mejor al tiempo que mejora la economía en general. F&D: Usted advierte de los riesgos de permitir que las riendas de la tecnología estén en manos de unos pocos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Debería preocuparnos realmente la oligarquía de los gigantes tecnológicos? SJ: Tal vez no la oligarquía en el sentido tradicional, pero sí en el sentido de controlar cuál es y cuál debería ser la visión para esa tecnología: es lo que llamamos la “oligarquía de la visión”. Estamos en pleno auge de la IA. Cuando se habla de las diferencias entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, la gente dice: “Bueno, sí, toda esta tecnología se está inventando en Estados Unidos, allí hay mucha inversión, capital y talento. Eso en Europa no lo hay”. Y sí, la conversación está centrada en la IA, pero ¿qué es la IA? ¿Qué es lo que se está construyendo con ella? En eso consiste una visión. Y las visiones que se sitúan en los puestos de avanzada de unas tecnologías que están cambiando a pasos acelerados son importantísimas. Creo que la gente no debería dejarse comer el terreno. Hay que entender bien qué es lo que está en juego. Hay que darse cuenta de que no es necesariamente buena idea poner todas las decisiones importantes en manos de unos pocos que tienen sus propias perspectivas individualistas. No estoy atacando personalmente a nadie. Todos tenemos nuestro propio punto de vista, pero ¿queremos que sean una, dos o diez personas las que lleven la conversación, o queremos que haya más participación y un diálogo más amplio? ¡¡¡Comparte!!! Ya tú sabes…